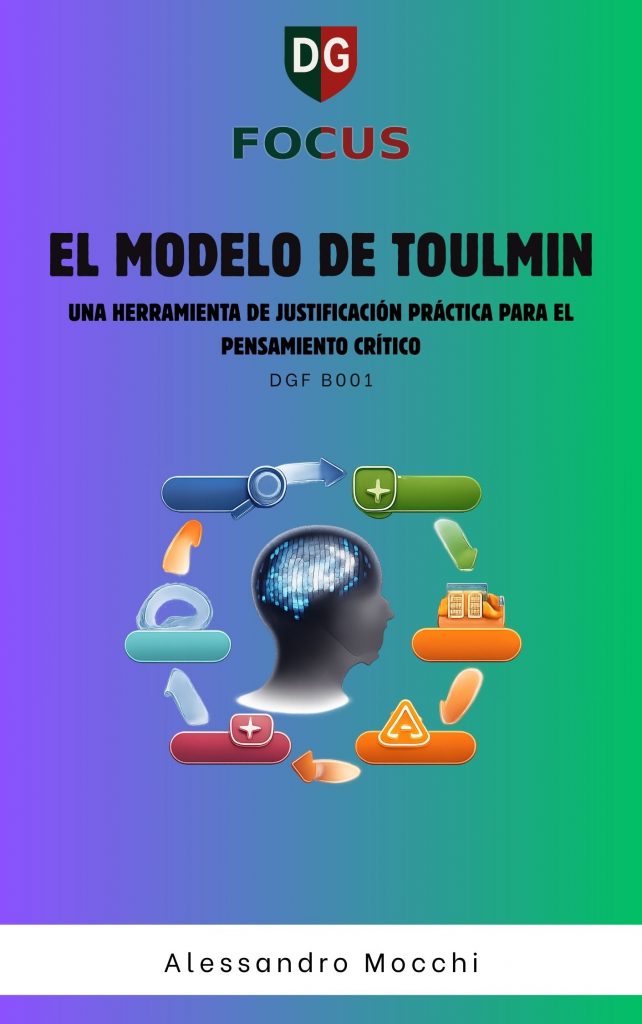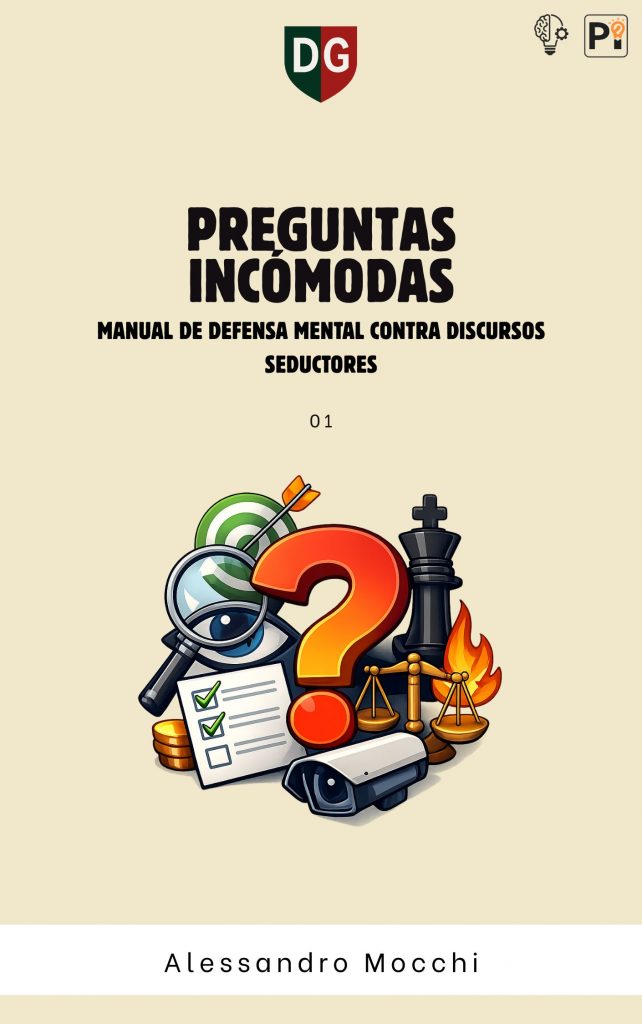La salud digital suele presentarse como un avance indiscutible: más coordinación, más rapidez, más comodidad. Y, sin duda, puede aportar beneficios reales. Pero el problema aparece cuando el discurso se queda en la superficie y oculta el incentivo más determinante: el ahorro institucional. Cuando la digitalización reduce costes, acelera procesos y simplifica la gestión, la tentación de convertir la participación en “casi obligatoria” crece, aunque se mantenga el lenguaje amable de “servicio al paciente”.
Ahí nace una arquitectura de dependencia. No surge sola: se diseña. La interoperabilidad integra historias clínicas, telemedicina, facturación, dispositivos y plataformas en un ecosistema monolítico. Salirse de una pieza implica quedar desconectado del todo. Y cuando además actúan los efectos de red —la plataforma vale más cuanto más gente está dentro— el no participante comienza a sufrir fricciones: retrasos, incompatibilidades, burocracia adicional. La opción “analógica” se vuelve posible en teoría, pero costosa en la práctica.
El riesgo para el ODS3 no es la tecnología, sino su deriva: que el cuidado se convierta en adhesión y la atención sanitaria en un sistema donde el acceso “fluido” depende de aceptar condiciones que erosionan privacidad y autonomía. La pregunta crítica no es si digitalizar, sino qué límites, qué alternativas y qué derecho real a decir “no” se preservan cuando el ahorro y la eficiencia empujan hacia la obligatoriedad de hecho.