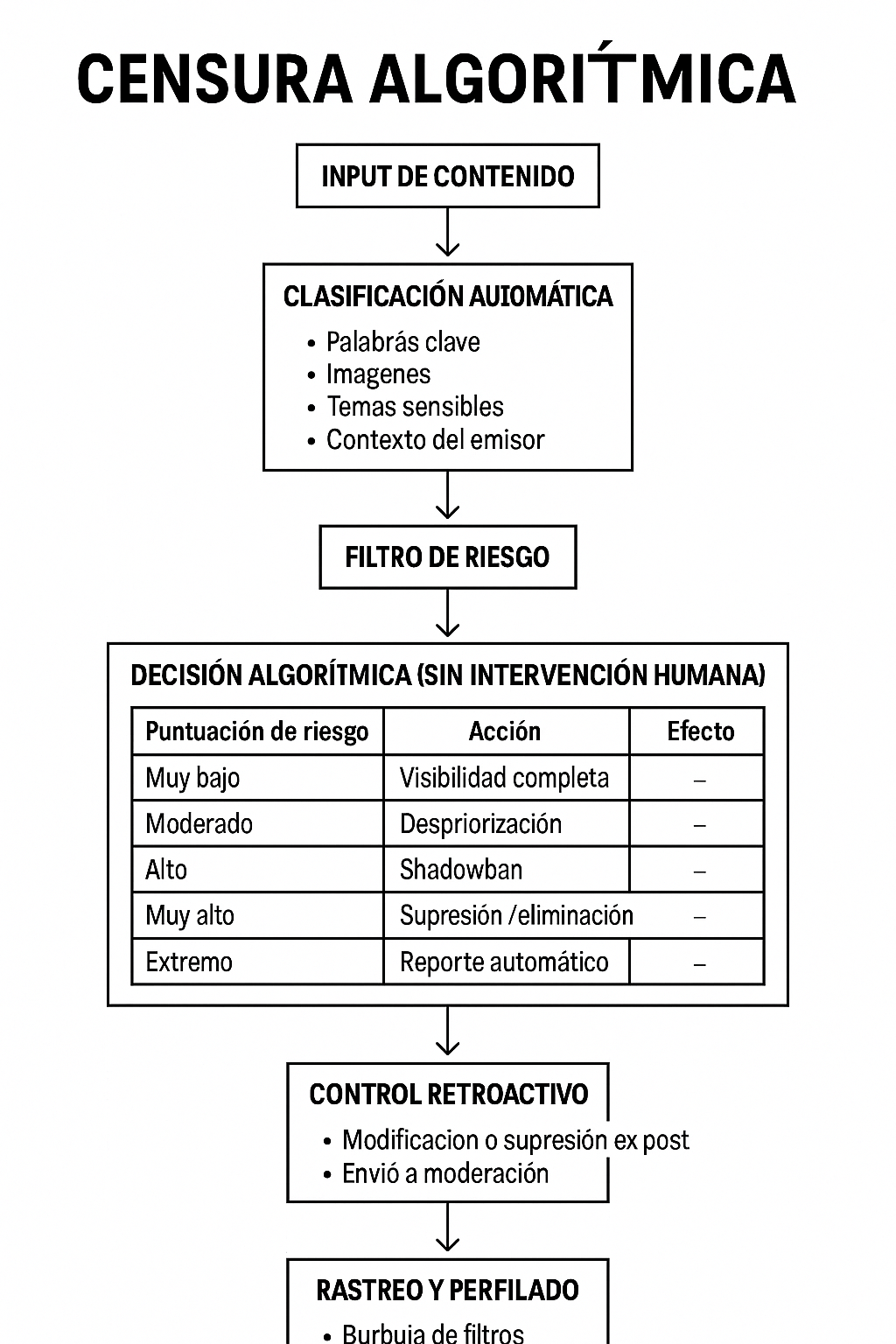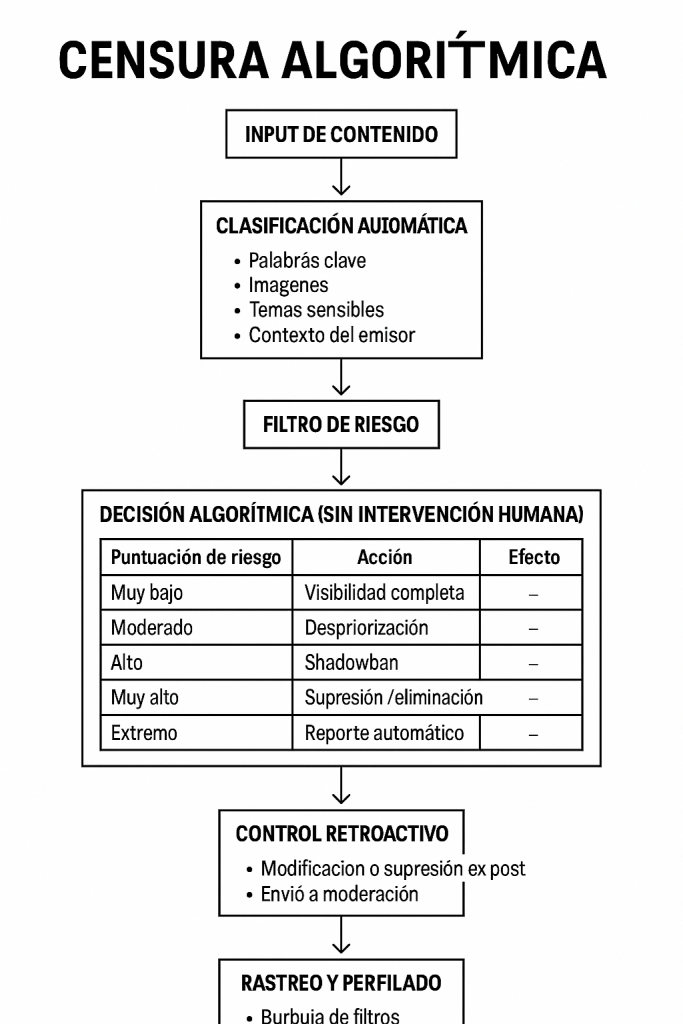¿Te sorprendes borrando un mensaje antes de publicarlo en una red social? No estás solo. Cada vez que calculamos quién podría ofenderse, qué captura de pantalla podría hundirnos o si un futuro reclutador revisará nuestro pasado digital, estamos ejerciendo la censura más eficaz: la que sale de dentro. Ya no hace falta que el poder vigile todas las pantallas; basta con que sepamos que alguien—un algoritmo, una turba o un jefe futuro—podría hacerlo. El miedo es tan silencioso que ni siquiera lo llamamos miedo: lo llamamos “prudencia”.
Este guardia interior se alimenta de dos certezas modernas: todo queda registrado y todo puede viralizarse. Un chiste fuera de tono, una duda incómoda o una opinión impopular pueden costarte un contrato, una beca o la paz en tu grupo de WhatsApp. Resultado: antes de hablar, nos preguntamos si vale la pena el riesgo; casi siempre decidimos que no. Y así, idea tras idea, conversación tras conversación, la esfera pública se llena de discursos prelavados: inofensivos, repetidos y tan correctos que aburren.
Romper ese hechizo empieza por recordarnos que la democracia se sostiene sobre el derecho a fallar en voz alta, a cambiar de opinión y a disentir sin miedo al linchamiento. Practicar el desacuerdo respetuoso, rescatar espacios de conversación sin grabadoras y celebrar a quien se atreve a rectificar son pequeños actos de desobediencia al censor interno. Porque cuando renunciamos a decir lo que pensamos, la libertad deja de ser un derecho y se convierte en un recuerdo.